 Para mis días pido/, Señor de los Naufragios/, no agua para la sed sino la sed/; no sueños, sino ganas de soñar/. Para las noches toda la oscuridad que sea necesaria/ para ahogar mi propia oscuridad. (Piedad Bonnett).
Para mis días pido/, Señor de los Naufragios/, no agua para la sed sino la sed/; no sueños, sino ganas de soñar/. Para las noches toda la oscuridad que sea necesaria/ para ahogar mi propia oscuridad. (Piedad Bonnett).
Si Piedad Bonnett ha logrado narrar el dolor y las minucias existenciales del hombre con la pátina imperecedera de su literatura, de su poesía, verbigracia el verso que encabeza esta crónica, ‘Oración’ (de su libro ‘Tretas del débil’), su hijo, Daniel Segura, también lo hizo con impecable brillo y genialidad arrasadora, desde sus abismales y demoledores tormentos.
Daniel Segura Bonnett murió desde su voluntad a la edad de 28 años, cuando en un arranque furioso y precipitado derivado de su implacable e irreversible enfermedad, la esquizofrenia, se lanzó de la terraza de un edificio en Nueva York, ciudad donde cursaba una maestría en arte, el sábado 14 de mayo de 2011, a la 1:10 de la tarde.
Ahora que observo sus dibujos, sus retratos, sus óleos, sus fieros perros impotentes rendidos, con bozal; sus personajes lúgrubes, desangelados; sus autorretratos a lápiz y tinta donde se hacen evidentes la aflicción, el suplicio y el enajenamiento progresivo del desenfrenado mal, pienso en esa «vida no vivida» que citaba el pintor noruego Edvard Munch, autor de ‘El grito’ (que data de 1.895, la obra más cara rematada en una subasta -120 millones de dólares-, Sotheby’s, Nueva York, el 2 de mayo de 2012), uno más de la extensa lista de genios como Van Gogh, Adolf Wölfli, Josef Förster, Aloïse Corbaz, Martín Ramírez, Louis Wain, William Kurelek y el mismo Daniel Segura, que sufrieron los embates, las torturas y el trágico colofón de la esquizofrenia.
Me pregunto cómo pudo ser el grito ahogado de Daniel segundos antes de lanzarse al vacío. Ese grito del cuadro de Munch, máxima expresión de la angustia y la soledad del hombre, que desde esa época, el siglo XIX, en la que vivió el pintor nórdico, se ha multiplicado con creces en el caos, la desazón y la desesperación de nuestros tiempos.
Piedad Bonnett, su progenitora, la catedrática, escritora y poeta de Amalfi (Antioquia), galardonada en varias ocasiones por su prosa y poesía magníficas, narra con sumo valor y honestidad, pero sin presunciones ni sentimentalismos, el dolor y la finitud irremediable del vástago ensombrecido, en un libro, ‘Lo que no tiene nombre’, que debería ser manual obligado, no sólo de madres desconsoladas que han vivido el mismo drama, sino de quienes ejercen en las veredas inescrutables de la psiquiatría, en un país con un alto y preocupante índice de trastornos y enfermedades mentales, donde ningún especialista, por más encumbrado y prestigioso que sea, ha emitido la última palabra sobre este complejo desbarajuste cerebral que en los últimos años viene cobrando una considerable cifra de víctimas.
Cierro el libro de Piedad y por ese arraigado sentido de masoquismo que profeso por el arte y la literatura que nombra la desazón, la crueldad y el acabóse inexorable de la condición humana, y como me ha sucedido con otros libros recientes: ‘El olvido que seremos’, ‘La luz difícil’ y ahora la desgarradora memoria de Bonnett, me toca en lo más hondo lo vulnerables que somos los padres ante la incertidumbre de la suerte que puedan correr los seres que más amamos y nos desvela en la vida: nuestros hijos.
 (Página 57)
(Página 57)
«(…) Yo lo miraba vivir, con un secreto temblor, y le ayudaba a soñar, con la esperanza de que un secreto equilibrio se instalara algún día para siempre en él y le permitiera tener un futuro de plenitud, una mujer, tal vez hijos…».
Entonces, con ese mismo «secreto temblor» del que la autora habla, vuelvo a recapitular en sus páginas, en el epígrafe del escritor norteamericano Paul Auster: «Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirían esas cosas, y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro».
Claro que puede suceder. Le pasó a Daniel, el hijo menor de una familia amorosa, un muchacho aparentemente sano, vigoroso, brillante en su carrera artística, con un futuro prometedor, que un día empieza a verse y a sentirse extraño, manipulado por ese otro yo de la locura, a partir de un medicamento que le recetan de manera irresponsable para tratar un acné progresivo.
Sucedió con Daniel, pero cuántos Danieles no se han enfrentado inocentes al final premeditado de sus desoladas y atribuladas vidas, algunos ignorando la enfermedad que los consume, otros, en manos de facultativos fríos, desinformados e inexpertos (como tantos que abundan tras los escritorios de las EPS), sin descontar las hordas de perturbados que deambulan y pernoctan en las calles, en los semáforos, en los andenes de la vecindad, entre escombros y basureros. No puede haber paz que valga cuando tropezamos a diario con estas desoladoras escenas.
El drama de Daniel incumbe a gentes de cualquier estrato, tratándose de un problema que atañe a la población, en un país enloquecido por la guerra, la violencia oficial y doméstica, las corruptelas aberrantes de quienes manejan a su antojo el poder, la pésima calidad de vida, el temor y el acoso de la inseguridad rampante que se revela a cualquier hora del día, y ese «secreto temblor» que instruye Bonnett en su libro, de no saber qué les pueda pasar a nuestros hijos de ida o de regreso a casa.
Por eso ‘Lo que no tiene nombre’. De ahí el dictamen de la escritora al ponerle punto final: «Tengo el deber de sacar este libro a la luz para que muchos compartan esta experiencia». Un libro que tuvo seis escrituras preliminares, con esa paciente arquitectura de poner uno a uno los ladrillos, de manera sopesada.
«Decido escribirlo porque es una historia poderosa, llena de dolor, de dramatismo, de encrucijadas, de lo terrible que debe ser la existencia plagada por las desmesuras y los padecimientos de la locura». Y agrega con esa verdad suya que en lectores y escuchas suscita perplejidad:
(Página 126)
«(…) Contando esta historia tal vez cuento muchas otras. Porque a pesar de todo, de mi confusión y mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras. Porque aunque envidio a los que pueden hacer literatura con dramas ajenos, yo sólo puedo alimentarme de mis propias entrañas. Pero sobre todo, porque como escribe Juan José Millás, ‘la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas«.
Quizás Piedad no esté del todo curada: el dolor de una madre que ha perdido a su hijo no se sana nunca, pero ella sí está segura de que está más tranquila.
El colofón de ‘Lo que no tiene nombre’, así lo ratifica.
«Dani, Dani querido. Me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé mil veces: Sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada puedo hacer. Ahora, pues, he tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme«.
Cita Héctor Abad Faciolince -quien presentó el libro de Piedad hace unos días- al novelista antioqueño Juan José Hoyos en una máxima que para algunos puede resultar cursi, para otros memoriosa: «Al que no tiene hijos, se le queda un pedazo de corazón sin usar».
Y más adelante remite a Séneca, el sabio suicida de ‘Las Consolaciones’, cuando asegura, pese a todo, que es mejor que un hijo muerto haya existido, a que no hubiera existido nunca.
«Séneca -prosigue Héctor Abad- dice que la muerte es la liberación de todos los dolores y un límite que nuestros males no pueden traspasar, no porque al otro lado haya otra vida de placeres o de tormentos, sino porque es la muerte la que nos vuelve a dar la paz en la que estábamos sumergidos antes de nacer».
Piedad Bonnett asiente que es preferible el acabóse voluntario a una vida tortuosa, lacerante, indigna. Lo dice con el dolor de madre, en su legítima verdad.
Piedad Bonnett con Héctor Abad, el día del lanzamiento de ‘Lo que no tiene nombre’
Por Ricardo Rondón Ch. Especial para www.barriosdebogota.com




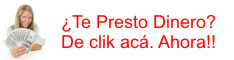

Deje su Comentario